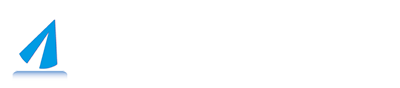La dictadura fue muy dura. Recuerdo que, siendo estudiante en Montevideo preparaba un examen con un amigo capitalino y este me preguntó “¿cuántos amigos tenes presos?” Contesté con otra pregunta “¿amigos íntimos o simples conocidos?”. “No, se defendió, simples conocidos”. “Porqué amigos íntimos tengo dos (pensé en Martha y en Miro), conocidos, treinta o cuarenta”. Puso cara de sorpresa y no dijo nada. Nunca pensó que, en el interior, la prepotencia del proceso se sintiera más profundamente que en la capital.
Ángel Núñez. “Confesiones al margen (39, sin fecha).”
Este 27 de junio se conmemora medio siglo del golpe de Estado que dio el presidente uruguayo de entonces, Juan María Bordaberry. Con la medida pretendió borrar lo que él denominaba “falseamiento constitucional”, que no era otra cosa que las discusiones y, en ocasiones, los límites que lograba el Parlamento contra los embates del Poder Ejecutivo y el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, creado en febrero de 1973.
En las últimas décadas los estudios académicos sobre el proceso autoritario -signado por una forma de gobernar a nivel nacional amparada en recursos constitucionales de excepción, las medidas prontas de seguridad- se han multiplicado y diversificado, al igual que los que abordan los doce años de dictadura. A pesar de eso, es aun escaso el “uso público” de esas investigaciones ya que, por lo general, predominan dos tipos de relatos: los de aquellas personas vinculadas a los partidos políticos, quienes los moldean de acuerdo a sus intereses presentes; y los que buscan generar impacto amparándose en esquemas simples y duales que, si se los lee con atención (y tiempo) denotan el interés implícito no en comprender sino en acusar y justificar.
Por todo lo anterior, celebro y agradezco la convocatoria de El Acontecer. En lo que sigue presentaré, sucintamente, una serie de reflexiones surgidas de mis investigaciones pero también de mis experiencias como duraznense.
El golpe de Estado
Cuando Bordaberry decidió clausurar las cámaras parlamentarias, nacionales y departamentales lo hizo, amparado en una interpretación particular de los poderes que le confería la Constitución. Los decretos publicados en el correr del día incluían, sin mayores consideraciones, la disolución de los poderes legislativos; anuncios de nuevos organismos, no previstos en la Carta Magna (el Consejo de Estado y las juntas de vecinos); y la prohibición, principalmente destinada a los medios de comunicación, de atribuirles fines dictatoriales al nuevo gobierno. En síntesis, quien había sido electo presidente en representación de uno de los partidos políticos uruguayos en noviembre de 1971 encabezó, un año y medio después, una dictadura que anuló totalmente el Estado de derecho; responsabilizó a senadores, diputados y ediles (electos en la misma instancia electoral que él) por la crisis de su propia gestión, caracterizada por récords de inflación, desabastecimiento y vedas de consumo de productos básicos y una altísima tasa de desempleo.
En los departamentos la situación institucional tuvo características singulares ya que el golpe fue contra las juntas departamentales y no contra los intendentes. Constitucionalmente, el gobierno departamental lo debían ejercer esos dos poderes en representación de la ciudadanía. El golpe de Estado significó, en esos ámbitos, una serie de inconstitucionalidades, intencionalmente ocultadas: por un lado, el Poder Ejecutivo nacional pasó a decidir quiénes podían gobernar los departamentos al ofrecerles seguir en el cargo -ilegítimo sin juntas departamentales- a los intendentes; por otro, resolvió la creación de juntas de vecinos integradas por ciudadanos sugeridos por cada intendente y jefe de Policía pero ratificados por Bordaberry, a quien, en definitiva, representaron. El apoyo que recibió la estrategia ilegal de legitimación fue amplísimo: solo el intendente de Rocha Mario Amaral y sus suplentes, electos por el Movimiento Nacional de Rocha, renunciaron. Eso dio lugar a la tercera inconstitucionalidad “disimulada” que duró hasta fines de la dictadura: el Poder Ejecutivo creó el cargo de “intendente interventor” y comenzó a designar coroneles para ocuparlo hasta setiembre de 1976, cuando además de militares, hubo interventores “civiles” en ocho departamentos.
Autoritarismo y dictadura
Las prácticas represivas estatales, como ha sido ampliamente demostrado, no comenzaron con el golpe de Estado. En Durazno, y en todo el país bajo el amparo de las medidas prontas de seguridad, el Estado avasalló derechos civiles y políticos que, sin embargo, podían ser denunciados en la prensa, las juntas departamentales o el Parlamento. En ese “período” previo al 27 de junio de 1973, por ejemplo, cuatro duraznenses fueron asesinados por fuerzas militares o para-militares en Montevideo y luego velados en Durazno: Fernán Pucurull Sainz de la Peña, el 31 de mayo de 1970; Manuel Ramos Filippini, el 31 de julio de 1971; y Roberto Luzardo, el 12 de junio de 1973 (en el Hospital Militar tras ser detenido el 17 de agosto del año anterior); el 26 de abril de 1974, ya en dictadura, fue asesinado Alberto Blanco. En 1978, en Buenos Aires, dos duraznenses, vinculados al Partido Comunista Revolucionario (PCR) fueron desaparecidos en el marco del Plan Cóndor: Célica Gómez, el 3 de enero, y Héctor Giordano, el 9 de junio.
Durante todos esos años las detenciones arbitrarias y sin proceso, la tortura generalizada y el control sistemático a la población, no solo de sectores de izquierda fueron, con diferentes intensidades, constantes. El asesinato en el cuartel del Regimiento de Caballería Nº 2, el 24 de mayo de 1973, de Óscar Fernández Mendieta, joven duraznense militante del PCR (ilegalizado, junto a otros partidos de izquierda recién el 28 de noviembre de ese año) tal vez sea un caso paradigmático para notar el alcance criminal de los métodos ilegítimos empleados contra las personas y los ocultamientos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes. En el Parlamento, el senador Juan Pablo Terra dio pruebas contundentes y, en la misma sesión, Wilson Ferreira Aldunate, del Partido Nacional, denunció la práctica generalizada de la tortura y la falta de sanciones a sus responsables, entre ellos al ministro de Defensa Nacional, Walter Ravenna que no concurrió a Sala a pesar de haber sido convocado.
Más allá de lo reseñado hubo otras formas de persecución y castigo que pueden ayudar a comprender mejor lo que significó vivir en dictadura. Por ejemplo, las destituciones a empleados públicos se generalizaron y llegaron a su punto máximo cuando el Poder Ejecutivo decretó que debía clasificarse a la ciudadanía en tres categorías, A, B y C, según sus antecedentes políticos. Además de provocar más de diez mil ceses a nivel nacional, la medida provocó un temor generalizado a perder el empleo, en una época signada por la crisis y la baja del salario real, que llevó a que las personas optaran por recluirse en sus trabajos y hogares para evitar sospechas. Por último, quisiera destacar otra cuestión: en Durazno hubo decenas de personas detenidas, muchas de las cuales tras meses de reclusión fueron liberadas por la Justicia Militar (a pesar de que eran civiles); a otras tantas se las procesó y condenó. A todas, cuando salían de la cárcel, sin importar el tiempo de pena, se les imponía la “Libertad Vigilada”, un sistema de control y prolongación del castigo que generaba, además de estigmatización, prohibiciones de estudiar o trabajar en el ámbito estatal, dificultades de empleo ya que debían presentarse todas las semanas al cuartel y solicitar permisos para salir del departamento. Hubo personas a quienes se les prohibió ejercer su profesión por más de ocho años a pesar de haber estado menos de uno detenidas; o que fueron encarceladas nuevamente sin motivos, como cuando en París fue asesinado el coronel Ramón Trabal, el 19 de diciembre de 1974. En esa detención hubo personas de Durazno sin ninguna vinculación con el caso, todas quedaron libres antes del 6 de enero salvo aquellas que tenían hijas/os, quienes fueron liberadas dos días después: otro castigo cruel, pensado para afectar familias, no solo a individuos, que define cabalmente a quienes los empleaban.
Los márgenes de la democracia
La salida de la dictadura, con proscripciones y una serie de cuentas pendientes tuvo rasgos terribles, dolorosos pero también épicos. Las elecciones del 25 de noviembre de 1984 dieron el triunfo, a nivel nacional, al Partido Colorado. En Durazno, el 15 de febrero de 1985 asumieron sus cargos, tras trece años, un intendente blanco (Hugo Apolo) y 31 ediles elegidos por la ciudadanía. A pesar de la retórica de la dictadura, la situación financiera de los departamentos era angustiante, había deudas millonarias y atrasos o roturas en la mayoría de las obras publicitadas (Actualidad, 25/3/1975, p. 5). Aun así, la Junta Departamental volvió a ser una caja de resonancia de la ciudadanía en la que se hicieron públicos los debates intra e interpartidarios junto a los reclamos de las personas destituidas en Durazno quienes, lentamente, volvieron a ocupar los cargos ilegítimamente perdidos, en la enseñanza, el gobierno departamental y otros organismos estatales.
Antes de finalizar este apresurado recorrido, que no pretendió ser exhaustivo ni mucho menos, quisiera referirme a una de las personas nombradas por Ángel Núñez en el epígrafe: Vladimiro Delgado Prieto (1942-2017), el Miro. Fue él quien me entregó varias carpetas con documentación (que aun conservo) cuando empecé mis estudios de posgrado. Entre aquellos papeles estaba el recorte de “las confesiones” de su amigo, junto a una cantidad impresionante de información centrada en su labor como edil departamental, entre el año 2000 y 2005. Una de las carpetas tenía un extenso y detallado artículo de El Acontecer con información sobre los dos ciudadanos duraznenses desaparecidos en Buenos Aires (19/4/2000, pp. 1 y 4-5); y la versión taquigráfica completa de la sesión del 21 de setiembre del año 2000 de la Junta Departamental de Durazno en la que cinco familiares de Célica Gómez y seis de Héctor Giordano fueron recibidos en Sala tras la coordinación entre los ediles.
Allí leyeron una emotiva carta que daba cuenta de la historia de ambos, los lugares y fechas de secuestros y el derrotero de las familias que no habían podido hasta ese momento tener datos de sus paraderos y destinos. A la vez, relataron que tras 22 años de búsquedas sin respuestas, decidieron “aprovechar la oportunidad que significaba la creación de la Comisión para la Paz” (creada por el presidente Jorge Batlle tras el hallazgo de Macarena Gelman en marzo de ese año). También llamaban especialmente a “aquellas personas, sean civiles o militares, que puedan aportar su testimonio o cualquier dato que ayude a esclarecer el destino de sus familiares” y entregaron fotos y decenas de direcciones de lugares donde podían aportar información.
Hoy, casi 23 años después de aquella sesión, la sociedad uruguaya ha logrado conocer, gracias a la incansable labor de organizaciones no estatales, como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, los lugares donde fueron enterradas cinco de las casi al menos 192 uruguayas/os desaparecidas/os. En estos días estamos expectantes de los resultados de un nuevo hallazgo en terrenos del Batallón 14 del Ejército Nacional en Toledo, Canelones. Por otra parte, la justicia también ha tenido, como las políticas públicas de reparación, avances significativos pero insuficientes.
A fines de octubre del año pasado, la familia de Héctor Giordano fue notificada por el Ministerio Justicia y Derechos Humanos de Argentina del hallazgo de un registro dactilográfico tomado de un cadáver arrojado a la calle en El Palomar (Buenos Aires), el 30 de agosto de 1978, que coincide con el suyo, casi tres meses después que fuera detenido. Será muy difícil lograr encontrar los restos ya que, se supone, fueron enterrados junto a otros NN (ver: El Acontecer, 3/11/2022 y Brecha, 4/11/2022).
En abril de este año se cumplieron seis años del fallecimiento de Miro, quien desde aquel lejano 2000 empezó a viajar desde Montevideo a Durazno todos los viernes de tarde en su Lada, casi rojo, para asistir a las sesiones de la Junta Departamental. Quienes estudiábamos en Montevideo podíamos tener pasaje gratis en aquella lenta maravilla soviética si estábamos dispuestos a discutir de todo, principalmente de fútbol y política. Seguro nos hicimos amigos en algunos viajes “mano a mano”, en los que la necesaria discusión estaba asegurada -para la ida y la vuelta- por nuestras diferencias con la política y el fútbol local (él era fanático tanto de Peñarol como de Central de Durazno). Pero como toda regla, había una excepción armónica: nuestro cariño a Independiente de Avellaneda y en especial a Ricardo Bochini, a quien él soñaba ver en la cancha cuando saliera de la cárcel (lo hizo en 1985).
Pasaron los años, él dejó de ser edil y yo me recibí, sin embargo nos hicimos más amigos todavía. Tuvimos largas horas de charlas, guisos y cines; seguimos discutiendo hasta por mensajes de texto, pero además de Independiente, nos unía y nos une todavía hoy, el convencimiento de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que “la magnitud” de la dictadura no se repita.
** Javier Correa Morales
Profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y magíster en Historia y Memoria (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Cursa el Doctorado en Historia que dicta la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Montevideo; su tesis, en las etapas finales de redacción se titula: “Proyectos municipales, actitudes sociales, y dictadura civil militar en Uruguay en los departamentos de Durazno y Colonia, 1973-1985”.
Docente e investigador en el Departamento de Historia Americana y de la Tecnicatura en Bienes Culturales en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Es autor del libro Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo: autoritarismo civil militar en dictadura. Durazno 1973-1980, Montevideo, Fin de Siglo, 2018; y de diversos artículos centrados en la Historia Reciente uruguaya.